En 1895 H. G. Wells «inventó» la ciencia ficción moderna con la publicación de su primera novela, La máquina del tiempo. A diferencia de sus predecesores y contemporáneos, Wells había comprendido el potencial filosófico de aquel nuevo género, que en el Reino Unido dieron en llamar «romance científico», porque esas historias de avances tecnológicos les habían llegado inicialmente en francés, donde venían siendo extremadamente populares desde varias décadas antes, gracias al trabajo de otro de los padres del género (o quizás su abuelo), Jules Verne. Lo que diferencia la obra de Wells de la de Verne es el uso de la especulación no como fin, sino como medio para transmitir una idea. En el caso de La máquina del tiempo, el peligro inherente a una sociedad desigual, en la que la clase trabajadora (que con el correr de los milenios se transformaría en los morlocks) vivía explotada por la clase acomodada (que acabarían degenerando en los elois).
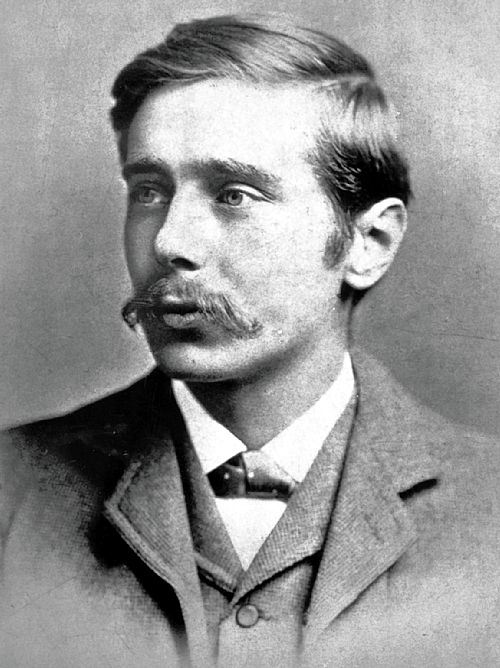
H. G. Wells
Esta misma estrategia de combinar un salto imaginativo basado en la ciencia con una preocupación filosófica subyacente, le permitió publicar en 1896 La isla del doctor Moreau (utilizando la polémica imperante sobre la experimentación animal mediante vivisección para examinar las consecuencias de la muerte de Dios y la consiguiente pérdida de referente moral), El hombre invisible en 1897 (ahondando en su exploración ética al mostrar la maldad desatada en un hombre capaz de escapar al castigo de sus actos) y finalmente, a finales de ese mismo año, La guerra de los mundos, novela en la que nos detendremos.
UNA DECLARACIÓN DE GUERRA ENTRE DOS MUNDOS
La premisa argumental es de sobras conocida: cierto día, sin apenas aviso previo, la Tierra, y más específicamente el Reino Unido, es objetivo de una invasión lanzada por alienígenas desde Marte. Equipados con sus temibles trípodes, los marcianos se prueban muy superiores a los orgullosos ejércitos británicos, y su aplastamiento incontestado de toda resistencia humana solo se ve contrarrestado por… bueno, hace ya bastante más de un siglo de su publicación y desde entonces las adaptaciones han sido innumerables (si bien no siempre acertadas), pero reservémonos el giro final. Tampoco es necesario especificarlo dada la orientación de este artículo.

Lo que me interesa recalcar ahora es la intencionalidad filosófica de la novela. Wells pretendió ofrecer una inversión de términos. Desde trescientos años atrás, los británicos se habían encontrado siempre en el lado dominante de los encuentros colonizadores. Primero en Norteamérica y más tarde en Oceanía, Asia y África, fue creciendo el Imperio, en conflicto con otras grandes potencias como el Imperio Español primero y luego el Francés, pero casi siempre poseedor de una ventaja tecnológica determinante sobre los pueblos a los que extendía su «protección» (si no podía exterminarlos directamente).
La guerra de los mundos sitúa, sin embargo, a esa misma potencia hegemónica ante la horma de su zapato: un enemigo implacable, inmisericorde e invencible, que toma lo que desea sin consideración o diálogo algunos, con el único argumento de la fuerza. En esencia, se trata de las Islas Británicas sometidas a un proceso de colonización salvaje.
¿UN IMPERIO OBSOLETO?
He ahí la interpretación moderna que se hace de esta obra, cargando las tintas en esa inversión de papeles, de verdugo a víctima, que ciertamente está presente, aunque cabe señalar que hay ciertos antecedentes a considerar, porque por supuesto La guerra de los mundos no es una obra surgida en aislamiento, sino que cabría contextualizarla dentro de una serie de tendencias presentes en la literatura británica de la época, que nos hablan más que de una concienciación de los males del colonialismo, de una sensación creciente de decadencia y un sentimiento de obsolescencia del modelo imperial (al que aún le quedaban, sin embargo, unas pocas décadas de vigencia). Este sentimiento, que vendría a equipararse con la visión del inminente declive una vez alcanzada una cumbre, se manifestó en el mundo de las letras a través de un género que se ha bautizado a posteriori como gótico imperial, que empezó a cobrar importancia a mediados de la década de 1880 y se extendió hasta la Primera Guerra Mundial.
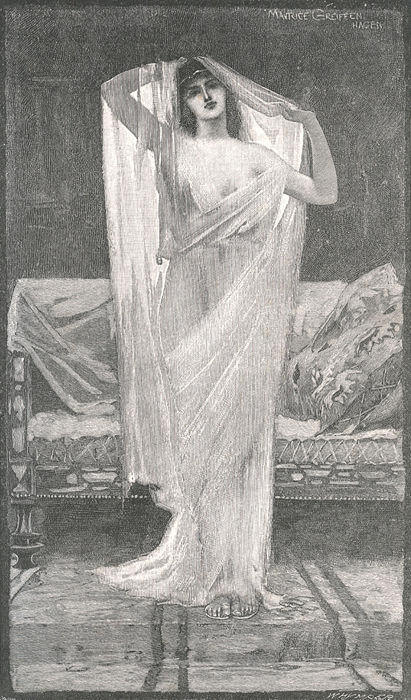
Estas ficciones, aun constituyendo una defensa del modelo imperante, crean la tensión a través de amenazas a ese predominio, procedentes a menudo de poderes extranjeros que devuelven en cierta forma con una venganza el golpe, amenazando con su otredad el statu quo de la sociedad británica.
Es lo que ocurre con Ella (Henry Rider Haggard, 1885), que a su condición de extranjera une la no menos inquietante naturaleza femenina, o también con el conde transilvano de Drácula (Bram Stoker, 1897), novela que también presenta un persistente subtexto sexual. Pero como estamos hablando de ciencia ficción, toca centrar el foco de atención en un subgénero del gótico imperial, que es la novela de invasiones o de guerra futura.
LOS FANTASMAS DE LAS GUERRAS FUTURAS
La obra fundacional de este subgénero es La batalla de Dorking, de George T. Chesney (1871), un relato que especulaba con la invasión victoriosa de las islas británicas por parte del ejército alemán (no fue exactamente la primera en plantear este escenario, pero sí la más influyente). En el momento en que se publicó, tal evento era impensable. El Imperio abarcaba aproximadamente una quinta parte del territorio mundial y un cuarto de su población. Buscaba, sin embargo sacudir conciencias. Alertar frente a la complacencia y generar debate. También podría entenderse como un recordatorio de que el orgullo precede a la caída y, quizás, una profecía velada sobre la aún lejana pero ya previsible pérdida de preeminencia.

En las décadas siguientes, los alemanes (y ocasionalmente los franceses) arrasarían periódicamente Londres en la ficción, y un poco más tarde el auge del terrorismo anarquista los convirtió en la amenaza favorita de invasión, a bordo de poderosas máquinas de guerra voladoras (como en Hartmann, the anarchist, de Edward Douglas Fawcett, 1892; o Los forajidos del aire, de George Griffith, 1895). Wells fue, sin embargo, pionero en imaginar una invasión alienígena (aunque un año antes el alemán Kurd Lasswitz ya había planteado un conflicto entre terrestres y marcianos, que convierten la Tierra en un protectorado, en su novela más famosa: Entre dos planetas), lo que paradójicamente hizo la idea de que pudiera existir una fuerza superior mucho más plausible.
Saltemos ahora a otro escenario. De una antigua potencia que empieza a perder terreno a uno de sus retoños que, poco a poco, está haciéndose un hueco entre los grandes actores internacionales y apunta ya a un futuro esplendoroso. Me refiero, por supuesto a los Estados Unidos de América, donde La guerra de los mundos se serializó oficialmente aquel mismo 1897 en las páginas de Cosmopolitan.
EL (NUEVO) IMPERIO CONTRAATACA
Atención, que he dicho oficialmente. En esa época los derechos de autor eran… difíciles de defender, sobre todo en los EE.UU. que no eran una nación signataria del Convenio de Berna (1886). Así pues, entre 1897 y 1898 el New York Evening Journal publicó una versión pirata, Figthers from Mars, que trasladaba la acción a Nueva York y sus alrededores, al tiempo que introducía numerosos otros cambios y cortes (eliminando, por ejemplo, casi toda la parte científica). Posteriormente, el Boston Post recogió el testigo y publicó Fighters from Mars, or The war of the worlds in and near Boston, que llevó la acción a un terreno conocido por sus suscriptores.

El caso es que esta publicación fue un enorme éxito, y una vez agotado el material original, los editores no vieron motivo para no seguir explotando la historia, de modo que le encargaron al divulgador científico de plantilla, el astrónomo Garrett P. Serviss, que continuara la historia de La guerra de los mundos allá donde Wells la había dejado, y así, tras el retorno de los marcianos a su mundo (dejando Nueva York arrasada detrás), se imponía una expedición de castigo, que les enseñara que con la Tierra (es decir, con los EE.UU.) no se juega.
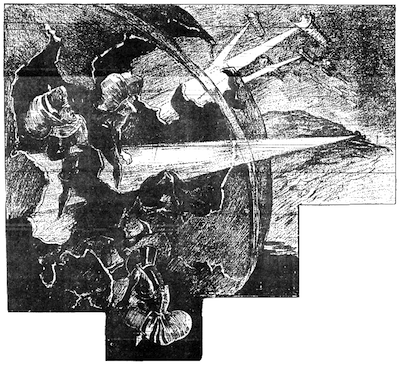
En la época eran tremendamente populares las historias de inventores (sobre todo niños inventores, como Frank Reade Jr. o Jack Wright, personajes de Luis Senarens que protagonizaron más de doscientas dime novels, el equivalente a lo que aquí se conocerían medio siglo después como novelas de a duro), así que es lógico que fuera el más notorio de todos ellos el encargado de restaurar el orgullo terrestre. Así, Thomas Alva Edison comanda un ejército de científicos que mediante ingeniería inversa replican la antigravedad que propulsa las astronaves marcianas y crean una devastadora arma de rayos desintegradores. Un esfuerzo mundial propicia la construcción de cien de estos aparatos que, tripulados por dos mil voluntarios, devuelven la visita al planeta rojo.
UNA PERSPECTIVA DIAMETRALMENTE OPUESTA DEL CONFLICTO
Al igual que Wells, también Serviss bebe de tradiciones preexistentes en la ciencia ficción de la época. En su caso, las historias de exploración del Sistema Solar mediante astronaves propulsadas por antigravedad, así como las aventuras de estos exploradores en los nuevos mundos, lo que acabaría desembocando en el subgénero del planet opera. La primera obra de este tipo fue Across the Zodiac, de Percy Greg (1880), pero contamos también con Journey to Mars, de Gustavus W. Pope (1894) y quizás como antecedente más directo de Serviss A journey in other worlds, de John Jacob Astor IV (1894) (el propio Wells haría uso de este mismo recurso para su novela Los primeros hombres en la Luna, de 1901). Lo cual no quiere decir que no innove, pues suya es no solo la primera descripción de una pistola desintegradora, sino también el primer uso en una obra de ficción de un traje espacial.
Allí donde H. G. Wells concibió una llamada de atención hacia la complacencia de un imperio bien asentado y, quizás, dormido en su laureles, Serviss imaginó una aventura triunfal, adecuada para estimular la imaginación de una superpotencia en ciernes.

Curiosamente, estos dos enfoques serían completamente representativos del desarrollo de la ciencia ficción a ambos lados del Atlántico, con un romance científico inglés filosófico e intelectual y lo que acabaría conociéndose como space opera en la literatura pulp americana, más preocupada por la aventura y la maravilla ante los avances científicos que por construir una sublectura reflexiva. Dos enfoques complementarios, que aún hoy constituyen las dos grandes facetas del género.
Por último, cabría señalar cómo cambian las cosas en un siglo. La película más taquillera de 1996, noventa y nueve años después de la publicación de La guerra de los mundos fue Independence day, la historia de una invasión extraterrestre imparable, que humilla al ejército de los EE.UU. y que acaba viéndose frustrada por un virus (informático). Sí, la trama es un tanto… débil, pero lo relevante es cómo en este tiempo la ciencia ficción estadounidense ha pasado del contraataque triunfalista a ser receptora de sus propias ficciones de invasión.
Tanto The war of the worlds como su secuela, Edison’s conquest of Mars, pueden descargarse gratuitamente a través de la página web del Proyecto Gutenberg.
(Imagen destacada: arte de Alex Nice)

2 comments
Impecable investigación !!
Realmente un gusto poder leer este artículo.
Gracias por compartirlo.
Salu2 !!
M.R.
¡Muchas gracias, Martín! Para nosotros el gusto es que hayas disfrutado el contenido. ¡Gracias por leernos!